|
Con
respecto a otros países del occidente europeo, la España del
siglo XIX ofrece muestras evidentes de atraso económico. Sin
embargo, tal idea no debe conducir a una conceptualización
absoluta. Cualquier explicación sobre la evaluación de la
industria española en el siglo XIX que pretenda tener un
carácter global, debe plantearse la cuestión tanto desde el
lado de la oferta como desde la demanda. En la España
decimonónica una tupida red de carencias, desfases y
distorsiones estructurales encenagan los canales de la
acumulación interior. Parte de este atraso es atribuible a
la persistencia de estructuras anacrónicas en el campo que
perfilan un conjunta de baja productividad, aunque no de
inmovilismo.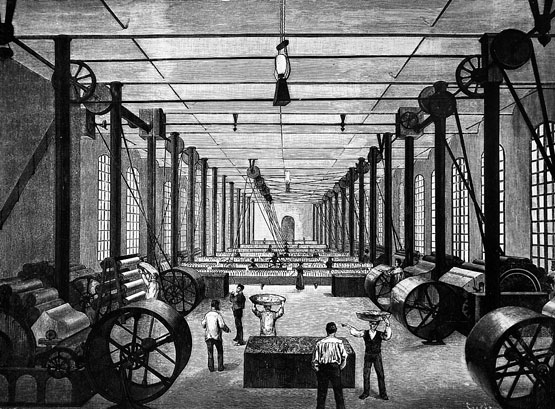 La desamortización, la disolución del régimen señorial y la
desvinculación consolidaron las anteriores estructuras de
propiedad, y las posteriores dificultades económicas de la
nobleza de cuna ocasionaron transferencias de propiedad en
el interior de las elites sin mayores cambios sustanciales.
La puesta en cultivo de nuevas tierras desembocó más en el
aumento de la producción que de la productividad. El acceso
de las burguesías al mercado de tierras se saldo con la
extensión generalizada de los comportamientos rentísticos:
es decir, los propietarios actúan mas como empresarios de
rentas agrarias que como empresarios agrarios. En los
latifundios la maximización de las rentas se baso en la mano
de obra abundante y barata y la presión sobre los salarios
con la subsiguiente demanda interna bajo mínimos y falta de
innovaciones técnicas.
La desamortización, la disolución del régimen señorial y la
desvinculación consolidaron las anteriores estructuras de
propiedad, y las posteriores dificultades económicas de la
nobleza de cuna ocasionaron transferencias de propiedad en
el interior de las elites sin mayores cambios sustanciales.
La puesta en cultivo de nuevas tierras desembocó más en el
aumento de la producción que de la productividad. El acceso
de las burguesías al mercado de tierras se saldo con la
extensión generalizada de los comportamientos rentísticos:
es decir, los propietarios actúan mas como empresarios de
rentas agrarias que como empresarios agrarios. En los
latifundios la maximización de las rentas se baso en la mano
de obra abundante y barata y la presión sobre los salarios
con la subsiguiente demanda interna bajo mínimos y falta de
innovaciones técnicas.
Los
recursos mineros en los que España era rica (hierro, plomo,
cobre, mercurio) entraron en una acelerada explotación en el
ultimo cuarto de siglo, pero no trajeron como consecuencia
un fenómeno de desarrollo industrial paralelo en estas
áreas, con la posible excepción del Pals Vasco. Tampoco se dio un sustancial
tirón de los ferrocarriles sobre la industria pesada como
podría haber ocurrido, tema también objeto de debate en la
época y la historiografía posterior. La desvinculación entre
la construcción del ferrocarril y la producción siderúrgica
interior fue percibida por los industriales del ramo como
una autentica tragedia, como la ocasión perdida para el
despegue definitivo. El auge ferroviario de 1860-65 culminó
en una
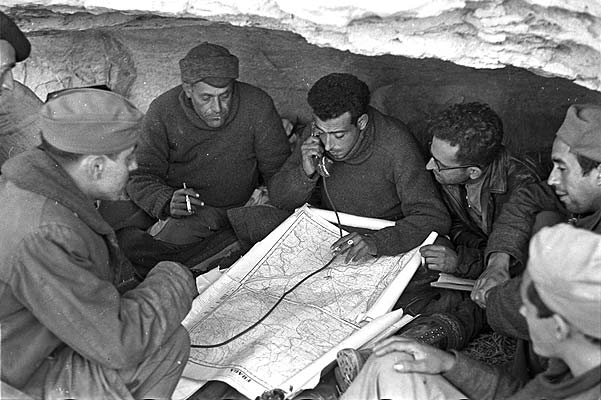 masiva
importación de hierro extranjero, sin embargo la incidencia
sobre. la producción interior fue escasa. masiva
importación de hierro extranjero, sin embargo la incidencia
sobre. la producción interior fue escasa.
Atraso técnico y baja productividad, distribución
negativa de la renta, y control de recursos básicos por
parte del capital extranjero. Las estadísticas de 1868
señalan que el País Vasco proporcionaba el 26 par 100 del
total interior siderúrgico, como preámbulo de un salto
cualitativo que tomara cuerpo diez años después, cuando la
siderurgia vasca acelere su modernización tecnológica al
abrigo de la exportación de mineral de hier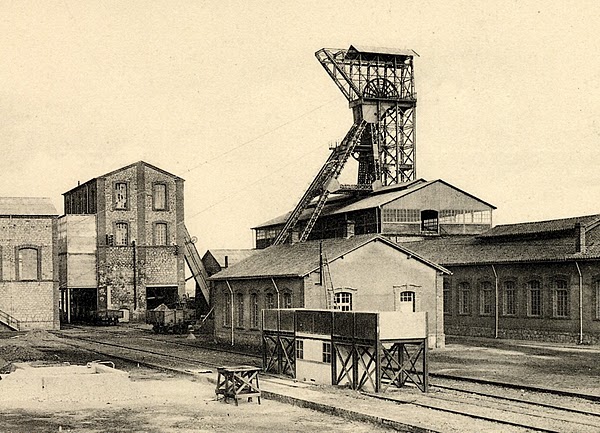 ro a Gran Bretaña
y a la importación de combustible de esta procedencia. ro a Gran Bretaña
y a la importación de combustible de esta procedencia.
|